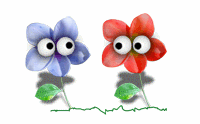|

6.8. Áreas de distribución
Todos los seres
vivos viven en una porción más o menos grande del planeta, continua o
discontinua, que puede ocupar prácticamente casi todo el planeta, como
el ser humano (Homo
sapiens), o un espacio muy reducido, como la
Anagyris
latifolia que solamente vive en cuatro islas de Canarias.
Éste
espacio del planeta que ocupa cada especie, es lo que se llama el área
de distribución. Técnicamente, también puede definirse
como el conjunto
de lugares en los que se hallan individuos del mismo taxón o
comunidades pertenecientes al mismo sintaxon o el "conjunto de
estaciones o localidades ocupadas por individuos de la especie, género
o familia considerada" (Sanchis et al, 2004).
La presencia
de una especie en una localidad o un territorio, significa que desde su
lugar de origen, a través de sus mecanismos de dispersión, ese ser vivo
ha conseguido encontrar un hábitat en el que puede adaptarse y en el
que consigue sobrevivir a la competencia con otros organismos (Alcaráz
Ariza, 2008). En general, se habla de un centro de origen,
que es donde
se ha formado la especie, y un centro
de área (que no tiene porque
estar en el centro) que se considera como un centro de dispersión o
diversificación, en donde hay un mayor número de especies de un género
y una mayor concentración de individuos, y desde donde se van
dispersando hacia el exterior (Ferreras, 1999).
Las
áreas
de distribución son siempre muy diversas y dependen de la
influencia de los factores externos e internos en cada especie (ver capítulo
de factores). La climatología puede llegar a ser un factor
determinante, muchas veces, las isotermas coinciden con el límite de un
taxón (por ejemplo el límite nororiental del haya coincide con las
isoterma de -3ºC de enero), pero también son importantes los recursos
propios que cada especie tiene para propagarse y adaptarse a los
espacios nuevos que va conquistando. La capacidad de adaptación frente
a nuevas condiciones es vital, en este sentido se distinguen dos tipos
de especies: las eurícoras
con gran capacidad para adaptarse, por lo
que pueden vivir en distintos tipos de hábitats como las algas
cianofíceas que pueden localizarse en fuentes termales, zonas de nieves
perpetuas, aguas sulfurosas, zonas fangosas, zonas salobres...; y las
especies esterícoras,
que tienen poca capacidad para adaptarse, y deben
vivir en enclaves restringidos.
La capacidad de adaptación
de cada especie está relacionada con su amplitud ecológica.
Cada
organismo puede vivir tan solo entre dos valores límites dentro cada
uno de los factores externos (temperatura, humedad, viento...), cuanto
mayor sea el rango entre ambos límites, la especie se podrá adaptar más
fácilmente a condiciones ambientales diversas y podrá ocupar por lo
tanto, territorios más amplios. Una especie que sólo es capaz de vivir
en un rango de temperaturas muy bajo tenderá a vivir en un territorio
muy pequeño.
Otros factores que influyen en las áreas de
distribución son: el origen de la especie, su capacidad para
dispersarse y reproducirse, la competencia con otras especies, la
posibilidad de migrar a otras zonas, los elementos geográficos, los
cambios a nivel planetario (cambios climáticos, terremotos,
meteoritos)...
Los elementos
biogeográficos tienen una gran
importancia puesto que evitan o limitan a modo de barrera natural, la
dispersión de los vegetales y los animales. Este tipo de barreras puede
ser: físicas, químicas y biológicas (Sanchís et al, 2004).
-
Las barreras físicas
son los mares, lagos, ríos... Un río mediterráneo
es estrecho, pero un río amazónico puede llegar a tener una anchura de
varios kilómetros y cortar el territorio de muchas especies. Los
desiertos y las montañas (la cordillera del Himalaya es una importante
barrera que separa muchos géneros y familias) también son grandes
barreras físicas debido a su tamaño y a las características de su
entorno.
- Una barrera química
puede corresponder por
ejemplo, a la presencia de sales en el suelo, tóxicas para la mayoría
de las plantas. Las zonas de afloramientos de minerales salinos, como
silvina y carnalina, estratos yesosos, etcétera, son ejemplos de este
tipo de barrera.
- Por último las barreras
biológicas, son
aquellas en las que algunas especies impiden la dispersión de otras.
Por ejemplo es difícil para las plantas heliófilas proliferar en un
bosque denso como un hayedo, y algunos mohos son capaces de frenar la
proliferación de ciertas bacterias. También para una especie
parasitaria, la ausencia de la especie parasitada es una barrera
biológica insalvable.
Las barreras naturales
no siempre
tienen que ser estáticas o perpetuas, un lago o un río puede actuar
como límite de alguna especie, pero al llegar el período de sequía,
aunque no llegue a secarse del todo, el descenso del nivel de las aguas
puede llegar a ser suficiente para que sea posible el paso de las
diásporas (Sanchís, 2004). Por otro lado, los fuertes vientos del
estrecho de Gibraltar (entre España y Marruecos) dificultan el paso de
las aves que van de Europa a África (o viceversa), pero muchas especies
saben esperar a que llegue el día de calma, con poco viento, para poder
cruzarlo.
A veces, el ser humano y los animales, pueden
posibilitar el paso de las diásporas vegetales a través de las barreras
naturales. Las aves migratorias pueden hacer que las diásporas superen
las cadenas montañosas, por ello, la presencia de ciertas aves,
favorece la diseminación de determinadas especies de plantas cuyos
frutos y semillas forman parte de su dieta. También el ser humano juega
un papel muy importante en este proceso. De manera natural,
históricamente, ha permitido la dispersión de muchas especies por medio
de la agricultura o la ganadería... pero actualmente, de forma
artificial, el ser humano esta alterando los procesos de propagación de
especies de manera muy drástica debido a la globalización, el comercio
de especies, el transporte, la industria... Son muy famosos casos como
la introducción del conejo en Australia o la expansión de los
eucaliptos australianos en Europa.
Por otro lado está el
concepto de isla
biogeográfica, no se trata siempre de una porción de
tierra rodeada de mar (isla geográfica), sino que es una zona en donde
se dan fenómenos de aislamiento genético reproductivo de una especie,
aunque esté localizado en el centro de un continente.
Según
la dispersión o el
aislamiento genético de la especie, su área de
distribución se puede dividir según Alcaráz Ariza (2008) en áreas
continuas, discontinuas o reliquias:
- Las áreas continuas
es cuando la población no tiene interrupciones manifiestas que impidan
el intercambio genético entre todos los individuos componentes, el área
puede ser enorme o pequeña, y generalmente es común en especies de
origen reciente. Como ejemplo podemos señalar a la especie ubiquista
Equisetum
arvense, que se localiza por gran parte del hemisferio
norte.
-
Las áreas discontinuas
es cuando las poblaciones de la
especie
están separadas, fragmentadas, pero la distancia no impide el
intercambio genético. Este tipo de áreas es frecuente en especies
antiguas, con áreas inicialmente continuas que se han ido disgregando.
Es bastante frecuente la presencia de áreas discontinuas en la flora de
principios del periodo Cuaternario que tuvo que soportar el avance y
retroceso de los hielos en cuatro glaciaciones. También se da en las
islas, cuando éstas se han formado por separación de placas tectónicas.
Un ejemplo de área discontinua es el territorio ocupado por el brezo
blanco o arbóreo (Erica
arborea) que está presente en las mesetas de
África Oriental y Camerún, pero también en Canarias y en parte del
Mediterráneo.
- Por último, están las llamadas áreas
reliquias o relictas corresponden a especies o poblaciones
aisladas
notablemente del área principal u original de la especie, conlleva
normalmente a un empobrecimiento genético de la especie.
|
 |
Área de distribución
continua del Equisetum
arvense (adaptado de
Alcaráz Ariza, 2008).
Elaborado por Alberto Díaz, 2019. |
Según
el área de distribución
actual y sus posibilidades para ampliar su
extensión se diferencia según diferentes autores (Sanchis
et al, 2004;
Rivas Martínez, 2005...) entre: área potencial y real.
- El
área
potencial es el conjunto de lugares donde se dan las
condiciones
medioambientales para que pueda prosperar la especie considerada
(Sanchis et al, 2004); mientras que
- el área real
o actual,
es el conjunto de lugares donde realmente se puede localizar el taxón
objeto de estudio (Sanchis et al, 2004).
No tiene por qué
coincidir el área potencial y el área real, es normal que el área
potencial suela ser más grande que el área real. Por ejemplo el área
real de la encina (Quercus ilex) en España son los sitios donde
actualmente aún hay encinas, aunque el área potencial de la especie es
muchísimo mayor, de hecho, más del 80% de la península Ibérica es
territorio potencial de la encina.
Según Lacoste (1973)
las áreas de distribución también se pueden clasificar de acuerdo a su
extensión y configuración en cuatro tipos: cosmopolitas,
circumterretres, disjuntas y endémicas.
- Áreas
cosmopolitas: es cuando el área de distribución de una
especie se
extiende por gran parte del planeta. Esto en la realidad es
prácticamente imposible, por lo que el término generalmente se aplica a
taxones con áreas de distribución muy extensas, a especies muy bien
adaptadas a un determinado medio, y/o taxones que ocupan más de 50% de
la Tierra. Por ejemplo, la mosca doméstica o común (Musca domestica)
puede ser considerada una especie cosmopolita puesto que aparece en
casi todos los climas, pero también los son los cocoteros (Cocos
nucifera), puesto que son muy comunes en las playas
tropicales.
Según
datos de Lacoste (1973) de las 160.000 especies de plantas superiores
conocidas tan sólo 25 pueden considerarse puramente cosmopolitas,
aunque según se asciende de rango sistemático, los taxones cosmopolitas
son mayores, como por ejemplo el género Festuca, la familia de las
compuestas, o el orden de los rotíferos son cosmopolitas.
En
general, las especies cuyos nombres científicos llevan las palabras
vulgaris, vulgare, migare, comunis, etc. en principio son de amplia
distribución, aunque hay algunas excepciones (Sanchis et al, 2004).
Algunas especies acuáticas, como las lentejas de agua o
potamogetonáceas, son cosmopolitas debido a la homogeneidad del medio.
Y, por supuesto el ser humano también es cosmopolita debido a sus
características especiales, y hace que ciertas plantas (cultivos,
plantas medicinales, malas hierbas...), y animales (ratas, palomas,
perros, gatos...), que se relacionan o asocian con él, sean
cosmopolitas.
También se habla de taxones subcomopolitas,
cuyo área de extensión es algo menor al de las especies cosmopolitas,
como el helecho común (Pteridium
aquilinum) que posee un área de
distribución muy grande aunque huye de suelos calcáreos o excesivamente
ácidos; o el género de las dróseras distribuidas por todo el mundo,
pero limitadas a medios turbosos (Casildo, 1999).
|
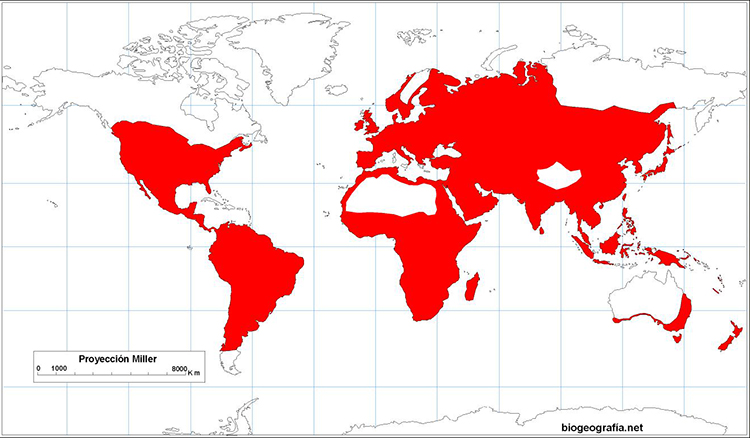 |
Área de distribución
cosmopolita del ser
humano (Homo sapiens).
Elaborado por Alberto Díaz, 2019. |
-
Áreas
circumterretres: son áreas de distribución que se
extienden
alrededor del globo, pero quedan limitadas por la latitud, se sitúan
entre dos paralelos terrestres. Existen, por lo tanto, taxones
distribuidos en áreas circumboreales, áreas circumtempladas y áreas
circumtropicales (Lacoste et al, 1973).
Los taxones de áreas
circumboreales, se distribuyen en torno a los círculos
polares, como el
oso blanco u oso polar (Ursus
maritimus) que vive en torno al
círculo polar Ártico, o los pingüinos (familia Spheniscidae)
situados
alrededor del círculo polar Antártico. Existen especies de pingüinos
que viven en regiones intertropicales, alejados del polo sur, como el
Spheniscus
mendiculus endémico de las islas Galápagos, o el pingüino
de
Magallanes o patagónico (Spheniscus
magellanicus) que en invierno viaja
hasta Perú y otras islas del Atlántico Sur, pero la mayoría de las
poblaciones y especies de pingüinos viven en mar abierto, en torno a
los 45º y 60º de latitud sur, en la costa de la Antártida y en las
islas de alrededor (Acosta, 2004). Las áreas circumtempladas se
refiere
a especies que se distribuyen limitadas entre los círculos polares y
los trópicos, como los groselleros (género Ribes), la gran
mayoría de
especies del género Quercus,
o los avellanos comunes (Corylus
avellana). Por último, las áreas circumtropicales, se
refiere a taxones
que se sitúan entre los trópicos (trópico de Cáncer y trópico de
Capricornio), como por ejemplo las palmeras (familia de las palmáceas).
|
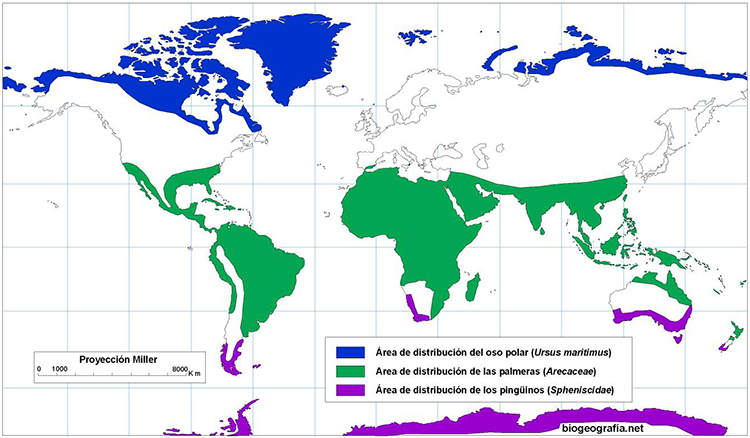 |
Áreas de distribución
de los osos polares
(Reeder et al, 2005), las
palmáceas
(Joleaud citado en Lacoste et al, 1973), y los pingüinos (Acosta,
2004).
Elaborado por Alberto Díaz, 2019. |
-
Áreas
disjuntas (o disyuntas): son áreas fragmentadas en dos o
más
partes. La noción de discontinuidad es muy relativa, puesto que en
realidad ningún área es continua, sino que está formada por localidades
más o menos diseminadas. Una área disjunta en realidad, es por tanto un
área formada por elementos separados por una distancia tan importante
como para que pueda ser franqueada por los medios de diseminación del
taxón. Algunos ejemplos son Salix
herbacea, el género Fagus,
o la
familia de los camélidos (Lacoste, 1973).
|
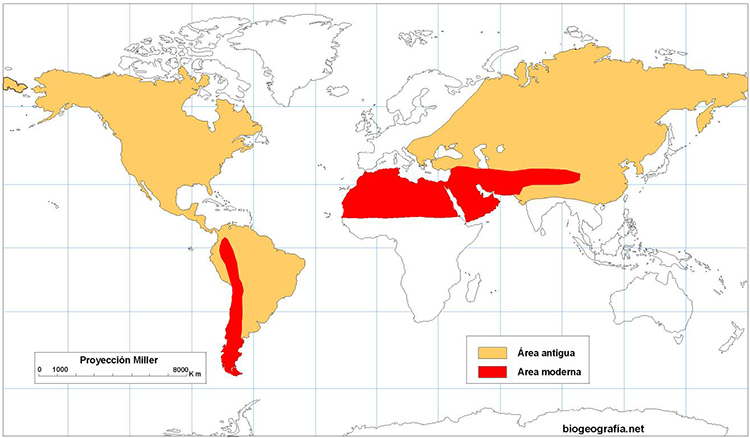 |
Área
de distribución disjunta de la familia de los camélidos (género Lama:
llama, vicuña y, guanaco en América del Sur; género Camelus: camello y
dromedario en África y Asia).
Adaptado de Bronowski, citado en Lacoste et al, 1973. Elaborado por
Alberto Díaz, 2019. |
-
Áreas
endémicas: son las áreas en las que se distribuyen los
endemismos
(ver endemismos).
Generalmente se definen como el territorio más o
menos restringido o limitado en el que vive una comunidad o una
especie, o cualquier rango taxonómico mayor o menor (Lacoste, 1973;
Ferreras Chasco, 1999). El concepto por lo tanto, es bastante amplio,
puede haber endemismos de un continente, un país, una región, un
territorio concreto... aunque el término de endemismo tiende a
aplicarse especies con áreas de distribución muy pequeñas (especie
microareales). |
|
Continúa en la siguiente
página con el apartado
de endemismos...
|


| |
 |
|
 |
|
www.biogeografia.net
|